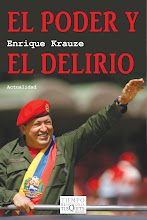El pasado viernes 5 de diciembre, en el auditorio del centro cultural de la Alcaldía de Chacao, en Caracas, se presentó el libro El poder y el delirio. Después de las intervenciones del líder político Américo Martín y del renombrado historiador Germán Carrera Damas, Enrique Krauze tomó la palabra. Ante un nutrido público comenzó a explicar la génesis de su interés por Hugo Chávez y por el proceso que vive actualmente Venezuela.
La historia siempre está llena de secretas correspondencias. Casi al mismo tiempo, en el Palacio de Miraflores, sede de la Presidencia de la República, el primer mandatario del país se reunía con el Buró Central de su partido para terminar de diseñar una estrategia que le permita reelegirse en su cargo de manera indefinida. Aunque ya el año pasado la mayoría de los venezolanos rechazamos una propuesta de reforma constitucional que incluía esa posibilidad, Chávez no renuncia a su ambición, cree firmemente que el país necesita que él permanezca en el poder. “Hasta el 2030”, ha dicho. “Hasta que el cuerpo aguante”, también ha dicho. Asegura que está dispuesto a sacrificarse.
Las dos situaciones parecían dialogar de manera soterrada. Mientras Krauze dibujaba una anatomía de la locura y del poder, donde se da “la aparición, una vez más, de la sombra del caudillo que tantas veces se ha presentado, que tanto daño le ha hecho al desarrollo cívico, político y moral de nuestros países”, el presidente Chávez, a través del canal de televisión del Estado, atacaba a quienes cuestionan su nueva propuesta de enmienda, defendiendo que ese cambio constitucional “se puede plantear una vez, dos veces... ¡hasta cien veces!” Tal parece que esta es su verdadera agenda de país, su único plan de futuro. La sombra del caudillo ya ha desaparecido. El caudillo está aquí, queriendo ocupar todo nuestro espacio.
El poder y el delirio, según reconoce su autor, nació justamente en esas fechas, en una visita a Caracas, poco después del histórico 2 de diciembre de 2007, día en que ocurrió lo que Chávez jamás había imaginado: perder unas elecciones. Esta situación disparó la curiosidad del historiador e inauguró lo que sería, a la postre, un profuso trabajo de investigación. Unos meses después Krauze regresó a Caracas con la intención de cotejar y consultar algunos datos, de conversar con un amplio grupo de venezolanos, sobre todo con algunos de los cercanos colaboradores del gobierno, para conocer –como dice él mismo– la “narrativa chavista”.
Este periplo, de investigación y de viajes, está muy bien articulado en el libro: se trata de una escritura en movimiento. Es un recorrido por diferentes géneros, que igual va del reportaje al ensayo, de la interpretación histórica a la entrevista, del análisis ideológico a la crónica cotidiana. Es un texto híbrido, fronterizo, una historia del presente que adquiere y se desarrolla, también, en las formas fragmentarias del presente.
El narrador asiste al país que somos, ingresa en nuestra actualidad de la mejor manera: la chica de la aduana que revisa su pasaporte le ofrece cambiar dólares. Con un férreo control de cambio, y una ley que penaliza las operaciones de compra y venta de divisas, el funcionario público se convierte, a la vez, en la primera representación del Estado y la ilegalidad, del orden y el delito. Una metáfora terrible que recuerda aquello que afirmaba Octavio Paz en Postdata: la amenaza de toda revolución es la anarquía.
A partir de este presente, Krauze nos propone un tránsito constante entre el país que él observa, que camina, con el que platica, y su pasado, su historia remota, su tradición, y también su historia más reciente, la que se construyó en la segunda mitad del siglo XX, con la llegada de la democracia, tras casi dos siglos de guerras y de enfrentamientos militares y caudillescos; el relato finalmente aterriza en esta década, en Chávez y su proyecto del socialismo del siglo XXI.
Por supuesto que no se trata de un turismo inocente, de una travesía guiada tan sólo por la perplejidad o por el simple ánimo de dejarse tocar por una realidad extranjera. Krauze es un historiador agudo, perspicaz. No se está estrenando en los territorios del autoritarismo. Desde hace mucho fue seducido intelectualmente por el problema del poder. Ha investigado con pasión y enjundia este tema. Y desde muy temprano, en el libro, deja claro su interés por interpretar a Chávez y su relación con el poder desde las claves del heroísmo, del culto al héroe. “Su hechizo popular –escribe– es tan aterrador como su tendencia a ver el mundo como una prolongación, agradecida o perversa, de su propia persona. Es un venerador de héroes y un venerador de sí mismo.”
Solemos lamentar, algunos venezolanos, la falta de complejidad con que a veces se observa y analiza nuestra realidad. Dentro y fuera del país, la simpleza está de moda. Con demasiada frecuencia, lo que nos ocurre se despacha desde la facilidad de las consignas morales: tanto los que creen que Chávez es un santo resucitado, la reencarnación sagrada de Simón Bolívar, como los que sostienen que Chávez es el demonio, una nueva versión caribeña de los dictadores sudamericanos, se pierden una inmensa historia, llena de matices y contradicciones.
En rigor, no hay una dictadura en Venezuela. Pero, en rigor también, cada vez estamos más lejos de cualquier versión de la democracia. Vivimos en una rara mitad. Chávez convirtió su popularidad en una moderna y particular forma de tiranía. En el libro, Krauze reseña bien el fenómeno, acercándolo a los ejemplos de la iglesia electrónica, a la experiencia de un tele-evangelista en una sociedad hipermediatizada. Es cierto: Chávez aprovechó el rating y transformó el Estado, secuestró nuestra ciudadanía. Pero eso no es todo. Después de diez años sigue teniendo altos índices de aceptación. Hay una parte del país que todavía no le perdona a las antiguas élites nacionales su desinterés y su falta de solidaridad. Cuando entendieron que la desigualdad también era su problema, ya Chávez había politizado la pobreza.
El presidente venezolano azuzó esa desesperación, esa sed genuina de justicia social, en un país donde el petróleo resulta un poderoso combustible cultural. Nada de lo que sucede en Venezuela puede separarse de una identidad que –viniendo de la tradición militarista– se reinventó como un sueño líquido entre los barriles del siglo XX. Nuestra naturaleza de país petrolero fue el clima perfecto para recibir a ese estridente fantasma que hoy recorre Latinoamérica: la antipolítica. Lo que Krauze denomina acertadamente en el libro como “el suicidio de la democracia” terminó encontrando en un teniente coronel, que nunca había trabajado por cuenta propia y siempre había vivido del Estado, la respuesta más peligrosa ante la crisis.
Porque Chávez también encarna esa fantasía nacional; él es, en el fondo, una versión exitosa de la venezolanidad: vivir sin trabajar, con la certeza de que somos ricos gracias a un capricho de la geografía; vivir con la seguridad de que no hay que producir la riqueza, que sólo necesitamos saber distribuirla. Krauze no descuida estas aristas; las relaciona con nuestra historia, las pone a girar en otros contextos. No es un testigo complaciente. Sus creencias no le impiden ser crítico ni lo empujan a escamotear la, a veces difícil, pluralidad de todo este proceso. Por suerte para los venezolanos, El poder y el delirio es un libro que no rehúye sino que más bien atiende nuestra complejidad.
En este sentido, uno de los aportes más interesantes del libro probablemente sea la lectura que hace de las lecturas de Chávez. En la búsqueda de la ideología de este líder, Krauze desnuda la hermenéutica chavista. Con ese motivo recorre el pensamiento y las posturas de Marx, de Bolívar, de Plejánov... de quienes el presidente Chávez se ha declarado, públicamente, en alguna ocasión, heredero. Es un ejercicio de doble interpretación, sobre los textos clásicos en sí mismos y sobre la manera en que Chávez los lee, los digiere, los traduce, los reelabora buscando legitimar su propia existencia, buscando darle una nueva épica a su práctica del poder. Todo forma parte, también, de un proceso más amplio en el que se reconstruye el discurso de la historia y se reacomoda la memoria nacional. “En Venezuela –escribe Krauze– los historiadores atraviesan por un periodo de exigencia extrema. Terrible y fascinante a la vez. Chávez busca apoderarse de la verdad histórica, y no sólo reescribirla sino reencarnarla.”
Si algo queda claro después de la lectura, es la palpable invasión de la figura de Chávez en todos los ámbitos, públicos y privados, de la vida venezolana. Nuestra historia, por momentos, parece un reality show controlado por un Gran Hermano que va mutándose en presidente, cantante, jefe militar, diplomático, guerrillero, jugador de beisbol, bailador de hip hop... Nada puede ocurrir si no está en relación directa con él. Ha refundado, con petróleo, astucia y telegenia, la imagen del caudillo latinoamericano. Así es el personalismo del siglo XXI. Y Krauze propone observarlo, también, desde una de las premisas centrales sobre las que navega su trabajo: “Chávez quisiera ser –en su fuero más íntimo– el héroe del siglo XXI. Se ha acostumbrado a vivir inyectado de adrenalina histórica, de una heroína que él mismo genera. Esa heroicidad, piensa él, le da derecho a la ubicuidad, la omnipresencia, la omnipotencia y la propiedad privada de los bienes públicos.”
Pero el libro también trae su contraparte. En sus páginas se expresan varias personas muy cercanas a Chávez, funcionarios o simples militantes del proceso bolivariano. Uno de ellos es José Roberto Duque, un periodista radical que, a la hora de ponderar la sobreexposición de Chávez en todos los espacios, sentencia lo siguiente: “Admiro a Chávez porque ha quitado majestad a la figura presidencial.” Vivimos de paradojas. Sostiene Krauze que el delirio de poder se reparte y se distribuye, se contagia. Tal vez, incluso, pueda enfermar a toda una sociedad.
Fiel, entonces, a las claves abiertas desde el inicio, El poder y el delirio cierra sus páginas con una reflexión crucial: “Hugo Chávez es un venerador de héroes, pero no es un héroe.” Cuando al ex presidente de Brasil José Sarney le pidieron que comparara al mandatario venezolano con Fidel Castro, contestó con una frase lapidaria: “Le falta biografía y le sobra petróleo.” En esas pocas palabras se cifra la tragedia de un personaje que, como bien señala Krauze, “necesita que los cielos clamen que él es lo que pretende ser”.
Krauze no pretende dar cuenta puntual de toda la historia venezolana. Ni siquiera desea ofrecer conclusiones definitivas sobre el cambiante proceso que vive ahora el país. Sabe que está de visita en nuestra realidad y, tal vez por eso mismo, su testimonio y su análisis logran un resultado revelador. Suele ser así la condición de la alteridad: la mirada del otro nos enriquece; destaca y rescata elementos, ilumina zonas que quizá nosotros no habíamos observado de esa manera. Eso también forma parte del debate central que mueve a la sociedad venezolana actualmente: entre el mesianismo militar o la sociedad civil, entre el pensamiento único o la diversidad.
Este libro logra proponer también, de forma deliberada, un espejo, una posibilidad de mirar a México desde otra experiencia, quizá no tan lejana ni tan extranjera. Hay en estas páginas el retrato de un futuro posible. Más allá de sus especificidades, Venezuela es un lugar lleno de lecciones para todo el continente. Enrique Krauze lo sabe y lanza una señal de alerta. Las democracias suicidas tienen por delante un poderoso peligro: la seducción de un mesías tropical. Todavía somos un territorio de caudillos.
La historia siempre está llena de secretas correspondencias. Casi al mismo tiempo, en el Palacio de Miraflores, sede de la Presidencia de la República, el primer mandatario del país se reunía con el Buró Central de su partido para terminar de diseñar una estrategia que le permita reelegirse en su cargo de manera indefinida. Aunque ya el año pasado la mayoría de los venezolanos rechazamos una propuesta de reforma constitucional que incluía esa posibilidad, Chávez no renuncia a su ambición, cree firmemente que el país necesita que él permanezca en el poder. “Hasta el 2030”, ha dicho. “Hasta que el cuerpo aguante”, también ha dicho. Asegura que está dispuesto a sacrificarse.
Las dos situaciones parecían dialogar de manera soterrada. Mientras Krauze dibujaba una anatomía de la locura y del poder, donde se da “la aparición, una vez más, de la sombra del caudillo que tantas veces se ha presentado, que tanto daño le ha hecho al desarrollo cívico, político y moral de nuestros países”, el presidente Chávez, a través del canal de televisión del Estado, atacaba a quienes cuestionan su nueva propuesta de enmienda, defendiendo que ese cambio constitucional “se puede plantear una vez, dos veces... ¡hasta cien veces!” Tal parece que esta es su verdadera agenda de país, su único plan de futuro. La sombra del caudillo ya ha desaparecido. El caudillo está aquí, queriendo ocupar todo nuestro espacio.
El poder y el delirio, según reconoce su autor, nació justamente en esas fechas, en una visita a Caracas, poco después del histórico 2 de diciembre de 2007, día en que ocurrió lo que Chávez jamás había imaginado: perder unas elecciones. Esta situación disparó la curiosidad del historiador e inauguró lo que sería, a la postre, un profuso trabajo de investigación. Unos meses después Krauze regresó a Caracas con la intención de cotejar y consultar algunos datos, de conversar con un amplio grupo de venezolanos, sobre todo con algunos de los cercanos colaboradores del gobierno, para conocer –como dice él mismo– la “narrativa chavista”.
Este periplo, de investigación y de viajes, está muy bien articulado en el libro: se trata de una escritura en movimiento. Es un recorrido por diferentes géneros, que igual va del reportaje al ensayo, de la interpretación histórica a la entrevista, del análisis ideológico a la crónica cotidiana. Es un texto híbrido, fronterizo, una historia del presente que adquiere y se desarrolla, también, en las formas fragmentarias del presente.
El narrador asiste al país que somos, ingresa en nuestra actualidad de la mejor manera: la chica de la aduana que revisa su pasaporte le ofrece cambiar dólares. Con un férreo control de cambio, y una ley que penaliza las operaciones de compra y venta de divisas, el funcionario público se convierte, a la vez, en la primera representación del Estado y la ilegalidad, del orden y el delito. Una metáfora terrible que recuerda aquello que afirmaba Octavio Paz en Postdata: la amenaza de toda revolución es la anarquía.
A partir de este presente, Krauze nos propone un tránsito constante entre el país que él observa, que camina, con el que platica, y su pasado, su historia remota, su tradición, y también su historia más reciente, la que se construyó en la segunda mitad del siglo XX, con la llegada de la democracia, tras casi dos siglos de guerras y de enfrentamientos militares y caudillescos; el relato finalmente aterriza en esta década, en Chávez y su proyecto del socialismo del siglo XXI.
Por supuesto que no se trata de un turismo inocente, de una travesía guiada tan sólo por la perplejidad o por el simple ánimo de dejarse tocar por una realidad extranjera. Krauze es un historiador agudo, perspicaz. No se está estrenando en los territorios del autoritarismo. Desde hace mucho fue seducido intelectualmente por el problema del poder. Ha investigado con pasión y enjundia este tema. Y desde muy temprano, en el libro, deja claro su interés por interpretar a Chávez y su relación con el poder desde las claves del heroísmo, del culto al héroe. “Su hechizo popular –escribe– es tan aterrador como su tendencia a ver el mundo como una prolongación, agradecida o perversa, de su propia persona. Es un venerador de héroes y un venerador de sí mismo.”
Solemos lamentar, algunos venezolanos, la falta de complejidad con que a veces se observa y analiza nuestra realidad. Dentro y fuera del país, la simpleza está de moda. Con demasiada frecuencia, lo que nos ocurre se despacha desde la facilidad de las consignas morales: tanto los que creen que Chávez es un santo resucitado, la reencarnación sagrada de Simón Bolívar, como los que sostienen que Chávez es el demonio, una nueva versión caribeña de los dictadores sudamericanos, se pierden una inmensa historia, llena de matices y contradicciones.
En rigor, no hay una dictadura en Venezuela. Pero, en rigor también, cada vez estamos más lejos de cualquier versión de la democracia. Vivimos en una rara mitad. Chávez convirtió su popularidad en una moderna y particular forma de tiranía. En el libro, Krauze reseña bien el fenómeno, acercándolo a los ejemplos de la iglesia electrónica, a la experiencia de un tele-evangelista en una sociedad hipermediatizada. Es cierto: Chávez aprovechó el rating y transformó el Estado, secuestró nuestra ciudadanía. Pero eso no es todo. Después de diez años sigue teniendo altos índices de aceptación. Hay una parte del país que todavía no le perdona a las antiguas élites nacionales su desinterés y su falta de solidaridad. Cuando entendieron que la desigualdad también era su problema, ya Chávez había politizado la pobreza.
El presidente venezolano azuzó esa desesperación, esa sed genuina de justicia social, en un país donde el petróleo resulta un poderoso combustible cultural. Nada de lo que sucede en Venezuela puede separarse de una identidad que –viniendo de la tradición militarista– se reinventó como un sueño líquido entre los barriles del siglo XX. Nuestra naturaleza de país petrolero fue el clima perfecto para recibir a ese estridente fantasma que hoy recorre Latinoamérica: la antipolítica. Lo que Krauze denomina acertadamente en el libro como “el suicidio de la democracia” terminó encontrando en un teniente coronel, que nunca había trabajado por cuenta propia y siempre había vivido del Estado, la respuesta más peligrosa ante la crisis.
Porque Chávez también encarna esa fantasía nacional; él es, en el fondo, una versión exitosa de la venezolanidad: vivir sin trabajar, con la certeza de que somos ricos gracias a un capricho de la geografía; vivir con la seguridad de que no hay que producir la riqueza, que sólo necesitamos saber distribuirla. Krauze no descuida estas aristas; las relaciona con nuestra historia, las pone a girar en otros contextos. No es un testigo complaciente. Sus creencias no le impiden ser crítico ni lo empujan a escamotear la, a veces difícil, pluralidad de todo este proceso. Por suerte para los venezolanos, El poder y el delirio es un libro que no rehúye sino que más bien atiende nuestra complejidad.
En este sentido, uno de los aportes más interesantes del libro probablemente sea la lectura que hace de las lecturas de Chávez. En la búsqueda de la ideología de este líder, Krauze desnuda la hermenéutica chavista. Con ese motivo recorre el pensamiento y las posturas de Marx, de Bolívar, de Plejánov... de quienes el presidente Chávez se ha declarado, públicamente, en alguna ocasión, heredero. Es un ejercicio de doble interpretación, sobre los textos clásicos en sí mismos y sobre la manera en que Chávez los lee, los digiere, los traduce, los reelabora buscando legitimar su propia existencia, buscando darle una nueva épica a su práctica del poder. Todo forma parte, también, de un proceso más amplio en el que se reconstruye el discurso de la historia y se reacomoda la memoria nacional. “En Venezuela –escribe Krauze– los historiadores atraviesan por un periodo de exigencia extrema. Terrible y fascinante a la vez. Chávez busca apoderarse de la verdad histórica, y no sólo reescribirla sino reencarnarla.”
Si algo queda claro después de la lectura, es la palpable invasión de la figura de Chávez en todos los ámbitos, públicos y privados, de la vida venezolana. Nuestra historia, por momentos, parece un reality show controlado por un Gran Hermano que va mutándose en presidente, cantante, jefe militar, diplomático, guerrillero, jugador de beisbol, bailador de hip hop... Nada puede ocurrir si no está en relación directa con él. Ha refundado, con petróleo, astucia y telegenia, la imagen del caudillo latinoamericano. Así es el personalismo del siglo XXI. Y Krauze propone observarlo, también, desde una de las premisas centrales sobre las que navega su trabajo: “Chávez quisiera ser –en su fuero más íntimo– el héroe del siglo XXI. Se ha acostumbrado a vivir inyectado de adrenalina histórica, de una heroína que él mismo genera. Esa heroicidad, piensa él, le da derecho a la ubicuidad, la omnipresencia, la omnipotencia y la propiedad privada de los bienes públicos.”
Pero el libro también trae su contraparte. En sus páginas se expresan varias personas muy cercanas a Chávez, funcionarios o simples militantes del proceso bolivariano. Uno de ellos es José Roberto Duque, un periodista radical que, a la hora de ponderar la sobreexposición de Chávez en todos los espacios, sentencia lo siguiente: “Admiro a Chávez porque ha quitado majestad a la figura presidencial.” Vivimos de paradojas. Sostiene Krauze que el delirio de poder se reparte y se distribuye, se contagia. Tal vez, incluso, pueda enfermar a toda una sociedad.
Fiel, entonces, a las claves abiertas desde el inicio, El poder y el delirio cierra sus páginas con una reflexión crucial: “Hugo Chávez es un venerador de héroes, pero no es un héroe.” Cuando al ex presidente de Brasil José Sarney le pidieron que comparara al mandatario venezolano con Fidel Castro, contestó con una frase lapidaria: “Le falta biografía y le sobra petróleo.” En esas pocas palabras se cifra la tragedia de un personaje que, como bien señala Krauze, “necesita que los cielos clamen que él es lo que pretende ser”.
Krauze no pretende dar cuenta puntual de toda la historia venezolana. Ni siquiera desea ofrecer conclusiones definitivas sobre el cambiante proceso que vive ahora el país. Sabe que está de visita en nuestra realidad y, tal vez por eso mismo, su testimonio y su análisis logran un resultado revelador. Suele ser así la condición de la alteridad: la mirada del otro nos enriquece; destaca y rescata elementos, ilumina zonas que quizá nosotros no habíamos observado de esa manera. Eso también forma parte del debate central que mueve a la sociedad venezolana actualmente: entre el mesianismo militar o la sociedad civil, entre el pensamiento único o la diversidad.
Este libro logra proponer también, de forma deliberada, un espejo, una posibilidad de mirar a México desde otra experiencia, quizá no tan lejana ni tan extranjera. Hay en estas páginas el retrato de un futuro posible. Más allá de sus especificidades, Venezuela es un lugar lleno de lecciones para todo el continente. Enrique Krauze lo sabe y lanza una señal de alerta. Las democracias suicidas tienen por delante un poderoso peligro: la seducción de un mesías tropical. Todavía somos un territorio de caudillos.
Alberto Barrera (Texto leído en la presentación del libro, Club de Industriales, México D.F.)